El peligro de la sociedad y el Estado (“Seguiré viviendo” 23a. entrega)
Muchas veces escribí que la vida pertenece a quien la usufructúa, a quien la siente consumirse en su piel, a quien con ella sufre o se alboroza. «La vida es el tesoro más valioso y el mínimo bien del que puede sentirse amo y señor el ser humano. Que la existencia provenga de Dios no cambia la condición de dueño que tiene el hombre de su propia vida. Y es el propietario el que dispone con plena licitud –bien o mal– de sus haberes. Cuidar de la propia vida es un compromiso del hombre, pero consigo mismo, un instinto de auto preservación que a veces rechazamos».
Ahora sí que resultan pertinentes las reflexiones que me llevaron por tópicos emparentados con la muerte y en los que me ufané de la solidez de mis afirmaciones. Por fin estoy confrontando la teoría y la práctica. El sentimiento, un elemento nuevo, es definitivo en la ratificación de mis hipótesis. Ya no soy el intelectual que diserta desapasionadamente, sino el enfermo que descubre sus propias experiencias. No hacía ni un año que Santiago me había puesto a pensar en la eutanasia. Paralizado desde el cuello a consecuencia de un accidente absurdo, llevaba a mi parecer una vida miserable. «Mejor se hubiera muerto», decían sus amigos, aunque como era obvio, siempre a sus espaldas. –José, ¿qué piensas del suicidio? – me preguntó Santiago. –Es una decisión cobarde y valerosa. Porque se necesita valor para llevarla a cabo, pero ese arrojo nace de la cobardía, de la impotencia para encarar el sufrimiento. El suicida huye al dolor escogiendo la alternativa menos dolorosa. La mayoría de los mortales temen más a la muerte que a la vida, por eso no piensan en eutanasia ni en suicidio. Muchos lo abrigan, pero pocos culminan su arrebato. –Como quien dice que faltan más suicidas. –Como quien dice que aunque pocos, siguen siendo demasiados. –O sea que lo censuras. –No podría. Su angustia me estremece. Desearía que nadie tuviera que buscar en la muerte refugio a su tristeza. Más que la muerte en sí, me duele del suicida el infinito dolor con que se va del mundo. Pero que no haya duda, reconozco en el suicidio un auténtico derecho. A mi parecer el único daño defendible es el que se causa uno a sí mismo. Y sin embargo agredirse no es el objeto del suicida. Busca alivio, trata de huir del sufrimiento. No hay en él una intención malvada. La noción de daño obedece a la subjetividad de quien lo juzga. Quien se suicida responde a una decisión desesperada. –Con frecuencia acalorada –me argumentó Santiago–. Otras veces es una maquinación premeditada y fría. En mi caso la cronicidad de mi parálisis y el impedimento físico de atentar contra mi vida, aplacaron los impulsos destructivos y volvieron mi determinación más reflexiva. El acostumbramiento se confundió con la resignación y los accesos de desesperación se distanciaron. Lo cierto es que ya no pienso con el abatimiento del primer instante. No tengo como atentar contra mi vida, tampoco me interesa. Pero si mi condición me encaminara hacia la muerte, la acogería con gusto. –Es otra manera de despreciar la vida. ¿Una descortesía con Dios, acaso? –En lo absoluto. Mi existencia es un bien que ya me dio sus gozos. Ahora me tortura. Me siento con potestad sobre mi vida, tanto como el suicida, así no tenga las intenciones de acabarla. –La majestad de la vida patentiza la mano del Creador, pero confiada al hombre se vuelve patrimonio suyo. Si es una dádiva, no debe devolverse. De hecho el guiñapo en el que el tiempo transforma nuestro cuerpo, nos impide devolver la vida rozagante del recién nacido. Y si me dijeran que la que se engrandece con los años es el alma, respondería que los dogmáticos no deben preocupase, porque los suicidas apenas arruinan la materia. –La voluntad y la capacidad de discernir del hombre me hacen creer que Dios le dio libertad para regir su vida. –Luego el suicida merece amor y no condena. –Y mejor antes que después de consumar su muerte. El amor ayuda a disuadirlos, aunque no a todos el desamor los mata. Hay quienes mueren en medio de una ira incontrolable, otros acorralados por una enfermedad como la mía. –¿Acaso pensaste en la eutanasia? –¿Y quién en mi condición no piensa en ella? Que me haya refugiado en la música, en el cine, en la lectura, no quiere decir que no tenga motivos. He llegado a añorar el dolor del que la gente huye, a poner mi esperanza en la sensación de una punzada, en pagar con dolor la dicha de sentir y de moverme. Tener que depender de otros para las necesidades más elementales, peor aún, para las más privadas, rebaja mi autoestima y colma mi paciencia. Me atormenta saber que no existe siquiera una esperanza. Pienso que mi inmovilidad sólo se redimirá con otra quietud mayor, la de la muerte. Sentí que había pulsado las fibras más sensibles. Que había removido la costra de una herida que creía resuelta. Entre apenado y triste lo seguí escuchando: –La psiquis es la que más se afecta en el suicida, sacrifica la materia sin la certeza de una tranquilidad definitiva. En quienes padecemos un estado terminal o crónico, ocurre lo contrario. Es el cuerpo el que nos daña el alma. Mientras que el suicida malogra su futuro, quien por la eutanasia opta no tiene porvenir por qué sacrificarse. ¿No crees que es comprensible que un enfermo terminal quiera adelantar su desenlace? –Cada cual es dueño de su vida. Si pesan los argumentos del suicida, ¿cómo no habrían de pesar los de quien busca la eutanasia? Como aquél, éste también tiene razones. Sin embargo, aunque puedo entender sus sentimientos, no soy capaz de dar aliento a sus motivos. Es más, si actuara, sería para alejarlo del abismo de la muerte trágica. Y si alguna vez una dolencia me pusiera en la órbita de la eutanasia, no escucharía tan sólo mis razones. Tomaría también en cuenta el sentimiento de mis deudos. –Argumentos como esos me tienen sumido en mi camastro. –De todas maneras Santiago, una cosa es que yo mismo ejecute mi designio, y otra, que vuelva a un tercero responsable de mi muerte. Peor aún, que la ejecute alguien por piedad, sin que el enfermo la demande.
Cuando terminé la evocación quedé en manos de mis pensamientos. Ya no tenía que especular con enfermedades hipotéticas. Era el momento de enfrentar mis razones y mis sentimientos.
A pesar la nostalgia, inevitable, pienso que hay tragedias peores en infortunios que no acaban con la vida. En nada cambia mi enfermedad la idea de que la muerte es el refugio de muchos que padecen. También es cierto que sin importar los pretextos con que pretendamos atenuar su impacto, la muerte hiere. Hiere a quien se va; hiere a quien le sobrevive. Me duele alejarme de Eleonora. Su llanto, siempre prudente, me destroza el alma. No puedo pensar con egoísmo. De la desaparición súbita a la lenta, tras una enfermedad debilitante, hubiera preferido la primera. Pero acostumbrado a encontrar el provecho de lo aceptable en ausencia del beneficio de lo bueno, y ganancia en lo malo, en ausencia de la utilidad de lo aceptable, me doy cuenta de que morir rodeado de afecto y de cuidados, y hasta con la posibilidad de movimiento, es preferible a la condición de un tetrapléjico. Definitivamente no voy a recurrir a la eutanasia.
Continuará…
Pensar en la muerte es saludable (“Seguiré viviendo” 25a. entrega)
Luis María Murillo Sarmiento
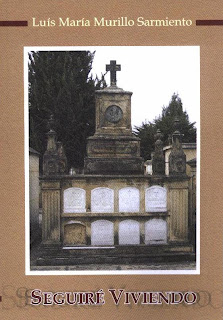 “Seguiré viviendo”, con trazas de ensayo, es una novela de trescientas cuartillas sobre un moribundo que enfrenta su final con ánimo hedonista. El protagonista, que le niega a la muerte su destino trágico, dedica sus postreros días a repasar su vida, a reflexionar sobre el mundo y la existencia, a especular con la muerte, y ante todo, a hacer un juicio a todo lo visto y lo vivido.
“Seguiré viviendo”, con trazas de ensayo, es una novela de trescientas cuartillas sobre un moribundo que enfrenta su final con ánimo hedonista. El protagonista, que le niega a la muerte su destino trágico, dedica sus postreros días a repasar su vida, a reflexionar sobre el mundo y la existencia, a especular con la muerte, y ante todo, a hacer un juicio a todo lo visto y lo vivido.
Por su extensión será publicada por entregas con una periodicidad semanal.
http://luismmurillo.blogspot.com/ (Página de críticas y comentarios)
http://luismariamurillosarmiento.blogspot.com/ (Página literaria)






