Ir a: Las Escrituras, el mito y la verdad (“Seguiré viviendo” 57a. entrega)
Estaban allí la joven y la vieja; la bella y la deforme; una atractiva, la otra repugnante. Concentraba la primera todos mis sentidos, a la otra mi vista la esquivaba. El ambiente era un delirio, las imágenes, fantasmagóricas. Como proyectadas en el aire, se realzaban y palidecían; desaparecían y aparecían. Igual sus voces: eran un eco que iba y que venía. Me esforcé por oírlas. La bella hablaba con superficialidad y engreimiento, la otra en tono tan bondadoso que me atreví a mirarla pese a la repulsión que su fealdad me suscitaba.
Entonces la proyección se volvió un fulgor intenso que cegaba. En instantes las siluetas no se reconocían. A mi derecha había quedado el perfil alto y delgado, el de la belleza incomparable; a la izquierda, el rollizo y bajo de la mujer sin atractivo. Me obstinaba infructuosamente en verles las facciones. En el intento, me atravesé a los rayos del proyector imaginario y las imágenes se volvieron sombras; no desaparecieron. Eran seres reales, y se distanciaron de mí dando la espalda. De un momento a otro comenzaron a tirar sus camisones. Desconcertado aguardé su desnudez, pero el «striptease» se convirtió en un desollamiento espeluznante. Jirones de piel se iban tras los velos blancos; y tras de la piel, los músculos; y tras de los músculos quedaban los huesos descarnados.
Pronto toda apariencia humana se deshizo. Quedó a cambio por cada cuerpo una escultura informe... pero viva. Una voz interior me dijo que era su alma. Me acerqué intrigado y mis sentidos escrutaron. Las observé, las toqué, las olí y las oí. Eran pródigas en sensaciones. El alma de la mujer contrahecha desprendía aromas exquisitos, su forma, a nada que pudiera compararse, transmitía la sensación de la armonía perfecta. Me sedujo, e impregnó mi cuerpo de fragancias, sabores y sonidos celestiales. El hedor del alma de la bella, en cambio, me evocó un mundo de sensaciones infernales. Me sentí inmerso, dueño de un poder excepcional que me permitía desentrañar los secretos del discernimiento e indagar en lo más recóndito de las conciencias. Reconocí que hay belleza más allá de la forma, me creí inmune a la apariencia externa y material, y amo de conocimientos absolutos.
Desperté sin sobresalto, fresco; ni sudoroso, ni agitado como tantas veces me ocurría. Muchas veces al abrir lo ojos con alguna figura tropezaba. Esta vez estaba sólo y el cuarto envuelto en la penumbra. Creí que era de noche, pero era culpa de la cortina que le negaba la entrada a la luz de la mañana. Cuando entró la auxiliar de enfermería le pedí que la corriera.
–No me gusta que la habitación se convierta en una cueva.
Lo hizo de inmediato, y me contó que mientras yo dormía, un señor de nombre Julio había llamado a saludarme. Tantos años sin verlo. ¿Qué me hubiera dicho? Pensé en la multitud de reacciones que mi enfermedad originaba. Su conocimiento volvió a algunos amigos compasivos, y a otros demasiados prevenidos. Me daba la impresión de que estaban más atentos a la repercusión de sus palabras y aceptaban mis opiniones casi sin refutarles nada; cual si oponerse a ellas los pudiera hacer culpables de mi muerte. A algunos se les notaba la ansiedad al visitarme, otros parecían sufrir más que el enfermo y casi me presentaban a mí las condolencias; cuadro surrealista en que el pésame se lo expresan al difunto. Realmente yo tampoco tuve mucho por decir cuando visité enfermos en tales condiciones. Olvidándome de su padecimiento buscaba temas ajenos a su estado, pero de pronto alguno centraba su interés en su dolencia y hablábamos de ella sin prevención alguna. Que Julio había anunciado su visita, fue lo que se le olvidó decir a la enfermera.
Llegó en compañía de Antonio y de Jesús, y sospeché, de pronto porque era en lo que venía pensando, que la ansiedad de tratar con un agonizante era el motivo por el que llegaban juntos. En grupo es como mejor se enfrentan estas situaciones. Saludaron con sobriedad y se sentaron. Ninguno se animaba a dirigirme la palabra. Más que amigos parecíamos incómodos extraños.
–Dicen que te has vuelto generoso –dije rompiendo el hielo.
A la afirmación mordaz todos se rieron. Ese era el objetivo. Desde la escuela, Antonio había cosechado una fama de tacaño bien ganada, que se la refregaban para que montara en cólera.
–Pues sí, ya soy menos apegado a las cosas materiales.
–Algo sobrenatural. ¿Y quién hizo el milagro?
–Las circunstancias, José, las circunstancias. Cuando uno siente el porvenir asegurado puede actuar con más holgura.
Y nos contó las incidencias de esa transformación. Comenzó por advertir que él no había cambiado, que era el mismo receloso que siempre tomaba precauciones. Nos confesó que siempre desconfiado del destino, atesoró para tener a salvo su futuro. «Si seis meses demoraba un desempleado en conseguir trabajo, yo hacía reservas para un año, no fuera el diablo que me echaran de la empresa; si por una desavenencia conyugal podía perder el 50% de mis bienes, ahorraba a escondidas de mi mujer, para hacer un patrimonio semejante. Pero ella se marchó con una jugosa herencia, sin decirme ni pedirme nada; de pronto con la preocupación de tener que compartirla. ¡Con tanta plata que le iban a interesar los gananciales! Y la empresa, ¿saben?, jamás me despidió, por el contrario, me pensionó, y me dio unas sustanciosas cesantías. ¿Ahora entienden? Con obligaciones exiguas y un bienestar seguro la austeridad sería mezquina».
Nos embarcamos entonces en una discusión sobre la planeación, el derroche y el atesoramiento desmedido. Censuré el trabajo agotador que va en pos de una fortuna que el mismo trajín laboral impide disfrutarla. Y ensalcé la obsesiva prudencia de Antonio que le había recompensado con una placidez vitalicia tantas cohibiciones.
–Eso cuando el destino acepta nuestra trama –dijo Jesús–, porque de pronto se le atraviesa la muerte a nuestros planes.
Y se calló con temor, conciente de haber nombrado la soga en la casa del ahorcado.
–Que lo diga yo. Vivir para el presente o sólo cosechar para el mañana, es como un juego de azar de todo o nada –sentenció Antonio; triunfal, a sabiendas de que había ganado.
Paulatinamente la tensión cedió, y sin darse cuenta mis amigos ya estaban hablando de la muerte. Especulamos sobre el bien y el mal como acceso o cerrojo a la bienaventuranza sempiterna. Sin embargo yo centré el tema en este mundo.
–En mi condición, el bien y el mal tienen una connotación diferente que para los mortales en pleno ejercicio de la vida. Ya sin utilidad practica, porque se acabó mi tiempo, son apenas una reflexión que dejo como herencia.
Y les referí que me bastaba para discernir la bondad de mi conducta, imaginar los efectos que un proceder mío me causaría si otro conmigo lo llevara a cabo. Les planteé que era un mecanismo inconsciente impreso en la naturaleza humana que fallaba en ciertas personas, acaso por el deseo deliberado de anularlo.
–Son personas –señalé– extremadamente sensibles a la conducta de sus semejantes y extraordinariamente insensibles en su propio proceder.
Y cuando creí que mi explicación era confusa, Julio asintió moviendo la cabeza.
–Dice el adagio que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan –apuntó Jesús, confirmando que me había entendido.
–Y –agregué– sirvámosle de la manera en que queremos ser servidos. Como casi siempre preví lo que los otros sentirían con mi conducta, puedo decir para que suene paradójico, que en la subjetividad fundamente la objetividad de muchas de mis decisiones. Creo que siempre supe como actuar, si no lo hice soy culpable. No hay pretextos. No me escudo en la ignorancia ni en diablo. La charla continuó entre trivial y filosófica. Julio tocó el tema del perdón y dijo que sólo le corresponde otorgarlo al ofendido.
–Es obvio –dijo Jesús–. ¿Cómo podría yo perdonar una ofensa a mi vecino?
–Sin arrepentimiento el perdón es vano –complementé–. Es la garantía de que no se repetirá la falta, y más aún, de que habrá intención de repararla.
–Al verdaderamente arrepentido ningún alma noble le negará el perdón –dijo Antonio mostrándose de acuerdo.
La charla era amena y el momento para mí era agradable, pero imperceptiblemente el malestar abdominal que no me abandonaba se acrecentó hasta doblegarme. Era intenso, pero lo ocultaba. Confiaba en que cedería antes de que mis visitantes lo advirtieran. No fue así. El rictus de dolor se hizo evidente y ellos tuvieron que buscar ayuda. No cayeron en cuenta de que podían llamar desde la habitación a la enfermera y personalmente se fueron a buscarla. Fue una decisión afortunada, porque aprovechando su ausencia me vine de arcadas en la cama. Vomité tan intensamente que creí que hasta el alma saldría despedida por mi boca. Cuando la enfermera llegó el tendido daba asco y el dolor retroesternal me desgarraba. Soporté su rigor, tenía que hacer frente a mis amigos expectantes; ansiaba que se fueran. ¡Qué desgracia! Que se marcharan pronto, repetía. No por el dolor; por el olor del vómito, que me avergonzaba.
Luis María Murillo Sarmiento
Todo es relativo, todo es cuestionable ("Seguiré viviendo" 59a. entrega)
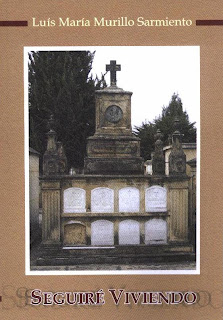 “Seguiré viviendo”, con trazas de ensayo, es una novela de trescientas cuartillas sobre un moribundo que enfrenta su final con ánimo hedonista. El protagonista, que le niega a la muerte su destino trágico, dedica sus postreros días a repasar su vida, a reflexionar sobre el mundo y la existencia, a especular con la muerte, y ante todo, a hacer un juicio a todo lo visto y lo vivido.
“Seguiré viviendo”, con trazas de ensayo, es una novela de trescientas cuartillas sobre un moribundo que enfrenta su final con ánimo hedonista. El protagonista, que le niega a la muerte su destino trágico, dedica sus postreros días a repasar su vida, a reflexionar sobre el mundo y la existencia, a especular con la muerte, y ante todo, a hacer un juicio a todo lo visto y lo vivido.
Por su extensión será publicada por entregas con una periodicidad semanal.
http://luismmurillo.blogspot.com/ (Página de críticas y comentarios)
http://luismariamurillosarmiento.blogspot.com/ (Página literaria)





